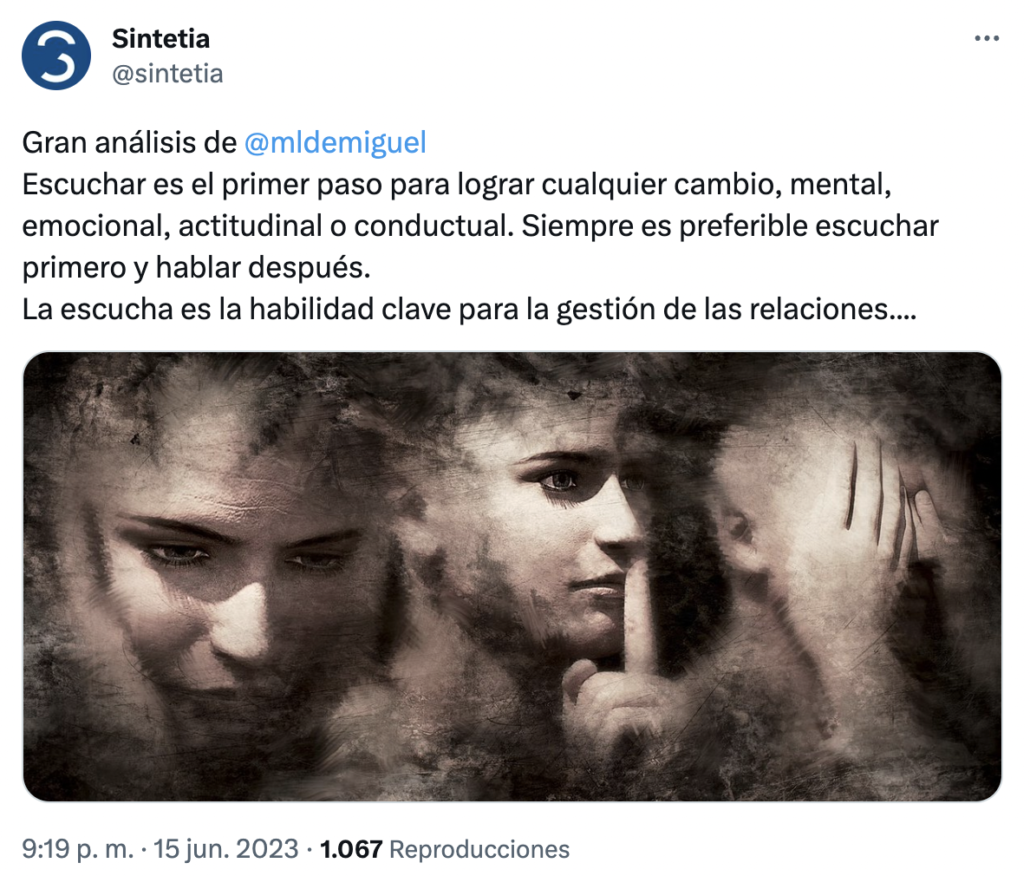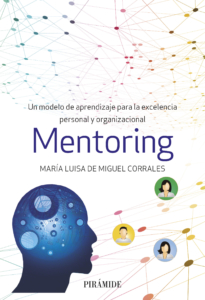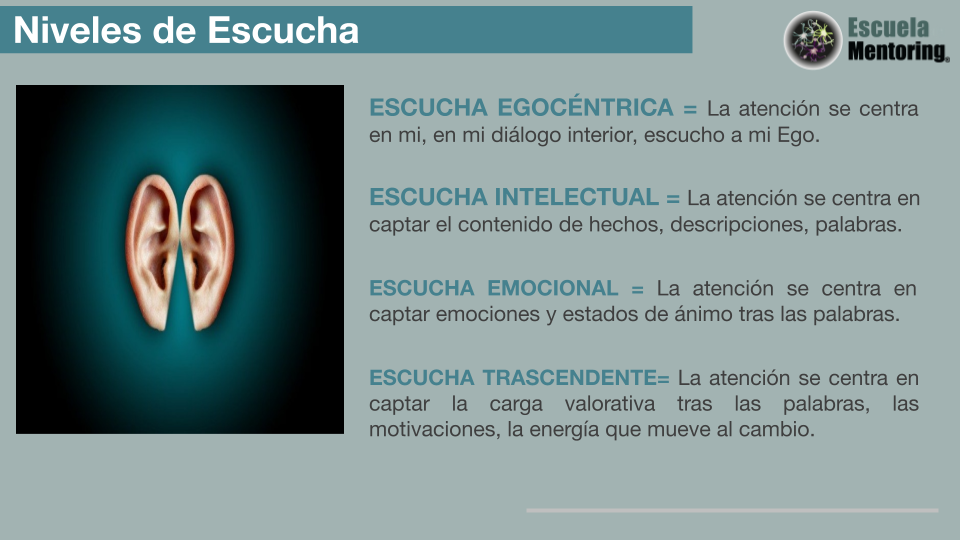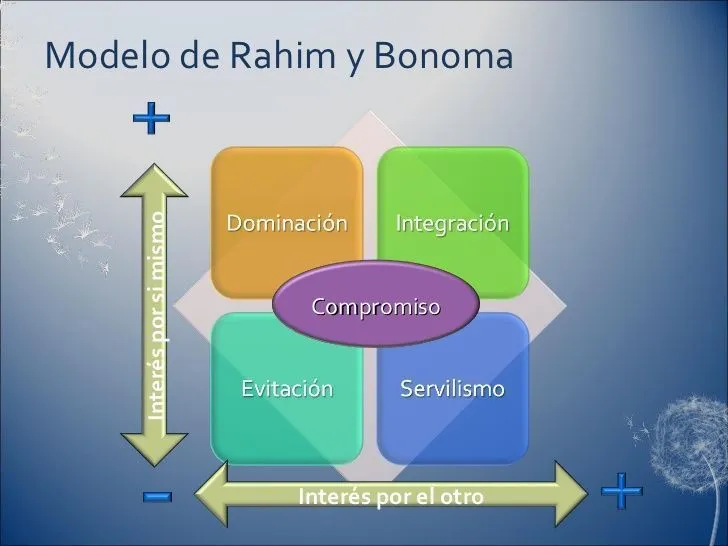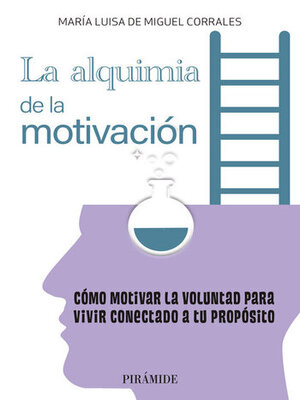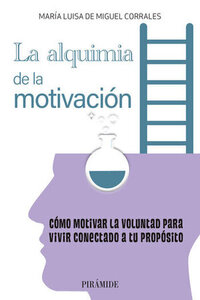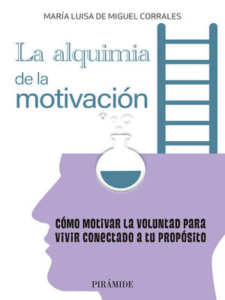Si has llegado a este artículo seguramente estás esperando una respuesta a la pregunta ¿Qué es una vida plena? Ya te adelanto que no es una respuesta fácil, pues llevar una vida plena no es algo que se sabe, es algo que se siente. Además, que sea más o menos plena depende del número de momentos a lo largo del día, la semana, el mes, el año y los años en que lo sientes.
No hay un ideal universal de vida plena, cada persona define qué es lo que le hace sentirse pleno, que es mucho más que sentirse bien. No tiene que ver con el placer sino con una sensación más profunda y más duradera. Se puede sentir plenitud incluso en los momentos más difíciles de tu vida, créeme, yo lo he vivido y lo cuento en uno de los capítulos de mi libro «Vine a ser Felíz, no me distraigas. Bitácora de la Felicidad».
La plenitud se relaciona con sentir, en el aquí y ahora, que estás exactamente donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer, o lo que sientes que es importante hacer para lograr aquello que para ti tiene sentido y significado. Sentir que estas en el camino que has elegido con total consciencia, libertad y responsabilidad y, además, que estas caminando como tu quieres caminar, no como otros lo han decidido por ti o para ti, como otros te recomiendan o aconsejan, como otros aprueban, o como otros opinan. Y en ese camino están las personas que has elegido que te acompañen, las personas con las que quieres caminar.
Quizás tener una vida plena, sea algo parecido a lo que hace unas semanas Marta Tamargo, me apuntaba como comentario a mi post sobre la “vida nómade”, como «tener una vida de autor”.
En mi trabajo como Coach y Mentora, tengo la oportunidad de acompañar a muchas personas en ese camino, algo que va muchos más allá de lograr sus metas y objetivos, y que tiene más que ver con aprender a tener una vida plena. Para mí una vida plena es contribuir a que toda persona, que lo desee, pueda escribir, dirigir y escenificar el guión de su vida. Ese es mi propósito vital y mi misión, y desde luego comienza por mi misma, como escribo en el aparatado «mi historia» en mi blog: yo he elegido vivir “by my way”, a mi manera, con una vida de autor, eso sí, aceptando de antemano las consecuencias de esta elección, entre ellas que a muchas personas no les guste mi guión.
Si tu también quieres una “vida de autor”, te invito a comenzar a practicar una serie de hábitos que te ayudarán a lograrlo. ¡¡¡Si, hábitos!!!, acciones continuadas en el tiempo, ejercidas con consciencia, que requieren repetición, constancia, esfuerzo y férreo control de nuestra voluntad. Llevar una vida plena, no es tener una vida cómoda, exenta de dificultades, de riesgos, de sinsabores. A partir de aquí, abstenerse de seguir leyendo los “adictos a la perfección”, los del “y si….”, los del “es que…”, “los alérgicos al esfuerzo”, los de “la culpa es siempre de los demás”, o “no me entienden”, o “los que tienen muchas y muy buenas intenciones pero que nunca llegan a convertirse en acciones”, “los que se comprometen y no cumplen y viven excusándose y disculpándose” , y otras enfermedades varias, pues aquí no van a encontrar la medicina que buscan.

Hábitos
Un proceso de coaching o mentoring es un aprendizaje consciente e inteligente de hábitos, precedido del desaprendizaje de otros tantos que nos están perjudicando. En eso consiste llevar una vida plena, en incorporar a la misma una serie de conductas que nos ayudan a hacer realidad esa vida que queremos. Como dice José Antonio Marina, “los hábitos son un mecanismo de la inteligencia para ampliar su eficiencia”. Hoy me gustaría compartir contigo cuales son los 9 hábitos que puedas comenzar a practicar e iniciar el camino hacia una vida plena.
1.- Practicar la introspección o exploración interior.
¿Quién soy verdaderamente? No quien quiero ser porque lo son otros o como quieren que sea, ¿quién siento que soy?, ¿cómo es realmente el ser que habita dentro de mi?, ¿qué voz está deseando salir desde dentro de mi para ser escuchada?. ¿Qué necesita mi ser? No mi ego. Todo esto tiene que ver con nuestros valores personales (no los socialmente impuestos), con nuestras verdaderas motivaciones (nuestro perfil motivacional), nuestro temperamento (esa tendencia a ser que no ha venido dada), y con nuestro potencial, esa capacidad de ser y de llegar a ser que todos queremos aportar al mundo, y que sea reconocida como valiosa.
2.- Establecer metas y objetivos con encaje
¿Qué es lo que el ser que me habita quiere hacer en la vida? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le hace vibrar? ¿Qué hace encender su ira cuando no ve en el mundo aquello que quiere contemplar? ¿Por qué quiero luchar? ¿Para qué quiero hacerlo? Detrás de estas preguntas se esconde la respuesta a nuestro propósito vital, aquello que es verdaderamente importante y significativo para nuestra vida y para nuestro ser. Vivir cada día en nuestro propósito supone tener el hábito de fijar objetivos que encaje con él. Aquí te dejo una herramienta que te puede servir para fijarlos. Lograr nuestros objetivos y en la forma que encaja con nosotros es la fuente de satisfacción que día a día construye una vida plena.
3.- Amaestrar nuestra atención y nuestra voluntad
Una vez hemos conectado con nuestro verdadero ser, con nuestro propósito y con nuestro objetivo, no debemos distraernos, ni apartar el foco de él. Las tentaciones, distracciones, dudas y nuevas oportunidades serán constantes. El maremagnum de informaciones y estímulos a los que estamos sometidos hace peligrar constantemente nuestra atención y nuestra voluntad.
Escucha y observa, pero mantén vivas en tu cabeza siempre estas preguntas: esto nuevo que me llega ¿me acerca o me aleja de mi objetivo? Esto que me proponen, que me dicen, ¿me mantiene en mi camino o me aparta de é? Esto que voy a hacer ¿encaja con quien soy? No desperdicies tu energía en temas, acciones, oportunidades, personas, relaciones, o proyectos, que te aparten de tu propósito.
4.- Apostar por nuestro potencial y ponerlo en valor
Olvídate de hacerlo todo tú, de querer hacerlo todo bien, de ser perfecto, de demostrar que puedes con todo. Concéntrate en hacer aquello en lo que realmente eres bueno, poténcialo y llévalo al máximo nivel. Lo demás, busca en quien delegarlo, busca quien te complemente, o gestiónalo hasta el nivel necesario para que no te genere problemas.
El tiempo que dedicas a ser perfecto, infalible e imprescindible lo estas quitando de ser realmente único y hacerlo ver. Comienza por preguntarte ¿en qué eres bueno? ¿Donde eso aporta valor? Y dirige tus esfuerzos a ese campo de juego, no te empeñes en querer jugar en todos sitios, todos tenemos nuestro lugar, la clave de la plenitud en la vida es encontrarlo. Como dice Ken Robinson, «vivir en nuestro elemento»
5.- Practicar el arte del equilibrio
Somos un conjunto de necesidades que están luchando de forma constante por imponerse unas a otras. Necesitamos estar solos y tener nuestro margen de independencia y libertad, pero también necesitamos sentirnos queridos, acompañados, y comprendidos por otros. Tenemos diferentes roles que demandas diferentes comportamientos. Hay diferentes facetas en nuestra vida que requieren ser atendidas. El punto de equilibrio entre nuestros distintos roles, áreas de la vida y necesidades varía, pero somos nosotros el que lo establecemos y luego tenemos que mantenerlo. Sin equilibrio la vida se resquebraja.
¿En qué punto de mi vida estoy en este momento? ¿Dónde quiero que esté mi punto de equilibrio? ¿Cómo voy a lograrlo? Al final se trata de un tema de asignación de tiempos y, por tanto, de establecimiento de prioridades. Decide tu orden de prioridades y el tiempo que le asignas para hacer realidad tu punto de equilibrio. Esta herramienta te puede ayudar a reflexionar sobre donde quieres situar tu punto de equilibrio.
6.-Mantener una buena ecología emocional y relacional
Nadie es emocionalmente autosuficiente, todos necesitamos rodearnos de un círculo de relaciones que nos proporcionen un afecto sano, que nos aporten y en las que aportemos. La mayor parte de nuestra energía se genera o destruye en las relaciones con los demás. Las relaciones que construimos deben estar basadas en una generosidad inteligente, yo te doy lo que tengo que te aporta y valoras, y tu me das lo que tienes que me aporta y valoro. Si no hay enriquecimiento y crecimiento mutuo en una relación no es sana, porque sería una relación desequilibrada. Si yo soy el medio para que tu consigas tus deseos o satisfagas tus necesidades, sin tener en cuenta las mías, no es una relación ecológica, y nuestra emocionalidad se verá resentida. No se trata de dar lo mismo, precisamente las relaciones existen porque nos aportamos mutuamente cosas diferentes, pero en ese intercambio tiene que haber un equilibrio y un beneficio mutuo, sino nuestra ecología emocional se pone en riesgo.
Practica la limpieza emocional y relacional de forma habitual. Aléjate de las relaciones que son ficticias, interesadas, insanas y que no te hacen crecer. Las reconocerás por las emociones que se despiertan de forma continua cada vez que estas con esa persona. Con quién te relaciones también dice quien eres.
7.- Practicar la autonomía de elección y la libertad de expresión
No dejes que elijan por ti, que decidan por ti, ni con buena ni con mala intención. No dejes que te solucionen tus problemas, ni que te ayuden cuando no lo pides. Tu eres quien está al mando de tu vida, quien realmente sabe lo que necesitas. Eres responsable de tu vida, eso implica elegir y asumir las consecuencias de la elección. Di NO cuando quieras decir NO, di SI cuando quieras decir SI, no calles cuando no estas de acuerdo, no permitas cuando no quieras permitir. Elegir sabiamente es elegir de acuerdo a lo que nuestro ser necesita, a lo que nos ayuda a lograr nuestro propósito en la vida y a alcanzar los objetivos que nos marcamos. Este tipo de elección sabia solo la puedes hacer tu, no hay nadie más capacitado para ello. Cuando decides en base a lo que otros quieren, piensan, u opinan o para agradarles o satisfacerles, estás renunciando a ti.
No te calles, expresa lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas y lo que opinas. Es la única forma de llevar la vida que queremos. Eso sí con empatía, respeto y asertividad, pero no te calles, no ahogues tu voz, porque con ello estas ahogando tu ser. Estoy convencida de que la mayor parte de dolores físicos y enfermedades tienen mucho que ver con acallar nuestra voz. “El cuerpo grita lo que la boca calla”.
Si estas enfadado/a, decepcionado/a, molesto/a…. exprésalo con razones y asumiendo que es tu enfado, tu decepción y tu molestia. No esperes que te lo solucionen otros, ni incluso que lo compartan, pero tu exprésalo.
8.- Actuar con consciencia y responsabilidad
Sin acción no hay cambio, ni logros, ni plenitud. La mayor parte de las frustraciones e insatisfacciones derivan de vivir en las intenciones, quejas y deseos, en vez de hacerlos realidad o cambiarlos a través de la acción. Actúa en base a decisiones sabiamente elegidas, se consciente de lo que eliges, para qué y por qué, sé consciente de lo que haces y de sus efectos, resultados o las consecuencias que genera. Asume con responsabilidad todo ello porque están derivados de tus elecciones y acciones y, al final, eso es lo que somos y la vida que tenemos. Somos el resultado de nuestras elecciones y de nuestras acciones.
Concéntrate en hacer aquello que depende de ti y que está bajo tu control directo. Los demás no entran en tu área de influencia, pretender que hagan algo para lograr lo que nosotros queremos implica esperar sentado a que las cosas pasen cuando las decidan o hagan otros. Y ya se sabe que «el que espera, desespera». Pon el foco en lo que puedes hacer y hazlo, y olvídate de lo que no puedes, salvo que lo puedas cambiar y, entonces, ya sabes: actúa, cámbialo.
No pierdas de vista esta secuencia: objetivo-elección alternativas-decisión-acción-reflexión y, vuelta a empezar. Si te saltas algún paso o la interrumpes te impide llevar una vida plena.
9.- Parar y contemplar
Parar para coger aliento, para oxigenarnos, para contemplar cómo estamos, cómo nos sentimos, por donde vamos. Si vamos bien o vamos mal, si nos estamos apartando del camino o si hay algo que no está encajando. Parar para practicar la introspección, para conectar con nuestro propósito, para escuchar nuestra voz, para elegir sabiamente, para expresarnos asertivamente, para focalizarnos, para equilibrarnos.
No te abalances de un mail a otro, de una llamada a otra, de una reunión a otra, de una tarea a otra. Para, maneja los tránsitos, concédete un tiempo para observarte, para ser consciente, para elegir bien el próximo paso, por muy pequeño e insignificante que este te parezca.
Para varias veces al día, para varias veces a la semana, al mes y al año. Las paradas serán de menos o más larga duración, según la intensidad de la velocidad de la que vienes, del nivel de desorden en el que te encuentras y de la magnitud del próximo paso a dar. Para y obsérvate en el pasado inmediato, en el presente y en el futuro. ¿Esto que he hecho es lo mejor que podría haber hecho? ¿Cómo estoy aquí y ahora? ¿Esto qué voy a hacer es lo mejor que podría hacer ahora? ¿Cómo encaja y contribuye todo ello con mi ser y con mi propósito?
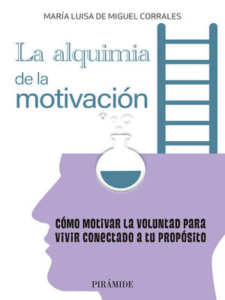
Parar te conecta a la vida, no hacerlo te permitirá existir pero no vivir. Si quieres recorrer el camino de la vida plena, estaré encantada de ayudarte. Puedes comenzar por adentrarte en la lectura de mi último libro «La Alquimia de la Motivación: cómo motivar la voluntad para vivir conectado a tu propósito». Ediciones Pirámide 2022.
Autora: Maria Luisa de Miguel
Directora de la Escuela de Mentoring.